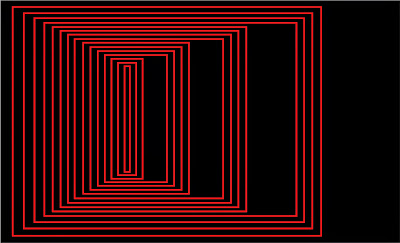A Raquel Colera, sé por qué pensé en ti,
pero no sé por qué inspiraste esta historia.
(M.F.T)
César Ramírez, el nuevo profesor de filosofía del “Instituto Privado de
Educación Secundaria Alfonso X”, situado en la provincia de León, aguardó a
que los alumnos rezagados cumplieran con el comportamiento deseado.
Había cambiado su residencia aquel mismo verano ─dos meses antes de que
comenzara el curso─ con el objeto de ir adaptándose a su nuevo entorno. Dispuesto
a que nada enturbiara su pensamiento ni los protocolos de trabajo que pretendía
desarrollar, se limitó a entrevistarse, en una única jornada, con el director
del centro, con el jefe de estudios y con el tutor de filosofía con quien
coordinó temarios, agenda y el reparto de los grupos. En todos los casos guardó
las apariencias y ocultó sus verdaderos intereses. Al mismo tiempo, rechazó las
invitaciones sociales aunque, a finales de septiembre, no pudo evitar asistir a
la fiesta de inauguración del curso ─una tradición calcada a las celebradas en
las private high school americanas─
donde, al son de fanfarrias, se vio obligado a subir al escenario del salón de
actos. Como muestra de la buena gestión del comité de dirección del centro, fue
ovacionado por padres, alumnos y compañeros como si de una estrella del deporte
se tratara. Para César toda aquella parafernalia y falso boato supuso el colmo
del escarnio. Lejos quedaban los días en los que había logrado embriagarle el reconocimiento
por los estudios desarrollados.
Ninguno de los presentes podía imaginar lo que había perdido en el largo
camino que le había llevado a aquel escenario: quedaban atrás sus veinte años
ininterrumpidos al servicio de la docencia en Madrid; atrás quedaba su mujer,
Elvira, que ya había iniciado el papeleo para obtener el divorcio; atrás
quedaban Carlos y Paulo, sus dos hijos ya independizados del domicilio familiar.
A decir verdad, ni su familia ni su puesto de trabajo habían ocupado un lugar
concreto en la vida del profesor. Con una rapidez desconcertante, el conjunto
afectivo se había disuelto en los huecos reducidos que su memoria reservaba
para el recuerdo de emociones y hechos concretos. Las ausencias intelectuales, las
evasiones ascéticas en pos de la concentración y, sobre todo, el desarrollo de
sus trabajos de investigación y análisis habían vertido la humanidad de César
Ramírez por los desagües del tiempo.
Perplejo por la eclosión de estos pensamientos a los que parecía
aplaudir el auditorio al completo, inició su discurso diciendo:
‹‹Sólo el presente nos acompaña…››.
Sin embargo y como punto de contraste, César sabía que, tanto Elvira como
sus dos hijos, lo amaban, lo admiraban y lo recordarían. Los tres entendían la
importancia de la obra que absorbía todo su tiempo y que se había materializado
en dos ensayos publicados y traducidos a cinco idiomas. Comprendían, incluso,
el fervor con que se había dedicado a perfeccionar su última teoría. Otra cosa,
muy diferente, era que soportaran con buen ánimo el orden de prioridades de la
mente privilegiada de César, una mente empeñada en trasladar sus hipótesis a
ese campo de experimentación cercano que era el entorno vital y cotidiano: su
familia, su trabajo, sus colegas, sus alumnos…
‹‹La familia ─César expresaba su punto de vista sobre este asunto en
múltiples conferencias─ no debe significar otra cosa que no sea una simple
asociación de elementos funcionales y útiles. El amor, el cariño, el sexo…
resultan componentes necesarios para la conjunción de dichos elementos. Intervienen
y perfeccionan el funcionamiento de ese microorganismo social, pero, en ningún
caso, deben considerarse piezas de la maquinaria. El aceite, la grasa, el
plasma, la materia oscura… nunca serán engranaje, biela o cojinete. Las piezas
del conjunto familiar deben cumplir con su ocupación exacta, especializada e
independiente. Sólo mediante el método, la disciplina y la aceptación de esta
premisa, esa asociación que es la familia desempeñará funciones hábiles dentro
del macro organismo, de la sociedad global, del orbe››.
Acto seguido, consciente de que sus palabras recordaban al marxismo más
ortodoxo, recurría a un cambio del tono y concluía su conferencia con un breve
resumen en clave de humor:
‹‹No se me asusten ─decía añadiendo un deje pícaro a sus palabras─, no
les hablo de un modelo comunista de la familia; les hablo de cumplir con
nuestro cometido individual dentro de un entorno colectivo, amando y follando
todo lo posible para que la maquina funcione mejor››.
Gracias a este ardid coloquial, en todas las ocasiones sin excepción, lograba
arrancar una carcajada a sus oyentes así como un aplauso aliviado y unánime.
Estas convicciones de César, en realidad, no habían llegado a germinar en
su propio núcleo íntimo. El amor, el cariño y el sexo no consiguieron
solucionar el problema capital de la maquinaria: la supeditación al genio, a su
mando, a sus idiosincrasias incomprensibles; a menudo rompían el equilibrio de
la convivencia y de la evolución familiar. Elvira había transigido con las
negativas de César a prosperar en el terreno laboral académico, a sus bloqueos
ante las ofertas económicas, a aquella sinrazón del trabajo por el placer del
trabajo. Pero la edad de ella, cuando se concretó la independencia de Carlos y
Paulo, exigió una recompensa a su marido que debía incluir términos tales como
descanso y solvencia.
En lugar de eso, César se presentó un buen día en su domicilio con una
noticia que malogró, de forma definitiva, la relación entre ambos cónyuges. El
profesor, sin advertir ni consultar a nadie, había solicitado plaza en un
instituto privado de León y, sólo cuando se la concedieron, decidió que había
llegado el momento de exponer sus planes a Elvira. Mientras la mujer intentaba
dar crédito a cuanto escuchaban sus oídos, él explicó sus planes: debían poner
en venta la casa (cuyo préstamo hipotecario habían liquidado tras un sinfín de
penalidades), debían buscar un piso de alquiler en la provincia de León y, en
el plazo máximo de un mes, debían trasladar allí su residencia. Sólo de esta
manera, de una vez por todas, César podría terminar su último ensayo junto al
experimento endemoniado que lo fundamentaba, el experimento que lo había
obsesionado durante los últimos ocho años. La guinda del pastel ─el aumento
salarial─ no cumplió su misión y se convirtió en la gota que colmó el vaso.
Elvira se quedó en Madrid y César se marchó. No hubo reproches ni
discusión alguna. Él hizo las maletas el mismo día que ella le confesó que no
se iría y, con un abrazo comprensivo, el decano profesor de filosofía dio al
traste con treinta años de relación.
A primeros de octubre se iniciaron las clases. César Ramírez se estrenó
en el centro poniendo en marcha, una vez más y desde el principio, su
experimento secreto. Al tratarse del comienzo del curso, antes de cerrar el
aula e iniciar los formulismos de presentación, concedió un minuto de cortesía
sobre la hora de inicio de la clase. Transcurridos los sesenta segundo exactos,
cerró la puerta, se dirigió a su mesa y apuntó en un cuadrante el lapso
temporal. Dejó en blanco la casilla donde debía anotar la reacción deseada,
tantas veces repetida, y sacó los listados de alumnos de su cartera de mano. Antes
de presentarse y pasar lista para comenzar a familiarizarse con aquel primer
grupo, escuchó en el exterior las carreras apresuradas.
“TENGO RAZÓN”, fue la frase que, con triunfales letras mayúsculas,
apuntó en la casilla vacía del cuadrante. La puerta del aula se abrió tal y
como esperaba César pero, en esta ocasión, el estrépito de la madera al chocar
contra la pared de la sala lo ensordeció. Miró en dirección a la entrada dispuesto aún a anotar el número de alumnos que habían llegado con retraso. En ese
momento el obstinado profesor sintió la efervescencia y, con ella, su fracaso.
Ocho años atrás ─en Madrid, en el “Instituto de Educación Pública 1º de
mayo”, donde César Ramírez ya acumulaba 12 años impartiendo clases─, resonaron
sus campanillas cerebrales (así llamaba el profesor a sus alarmas instintivas)
y descubrió un proceso fútil, apenas constatable por el resto del profesorado.
Un proceso que, según la propia interpretación de César, era capaz de enlazar
las diferentes teorías sobre la causalidad con los dos condicionantes morales
intuitivos por excelencia: la percepción del mal y del bien con independencia
del bagaje cultural del individuo. No sólo los enlazaba sino que añadía un
nuevo concepto en la relación causa-efecto, acción y reacción: añadía el transporte,
el medio que posibilitaba ─unidireccional o de forma bidireccional─ que las
series de sucesos se produjeran.
El transporte, que el profesor bautizó con el término latino Medium ─albergando la esperanza de
suscitar un mayor interés cuando publicara su teoría─, era un concepto tan original
y revolucionario que cerraría las discusiones históricas del pensamiento
filosófico; que rompería el binomio insuficiente, “siempre que A, sucede B”.
Tal y como César se lo explicó a Elvira el mismo día que decidió iniciar
su experimento, Medium podía
definirse como el motor circunstancial mínimo, la piedra con la que tropiezas
si corres con los ojos cerrados, el único instante en que la vida podía intervenir
más allá de las leyes físicas. Medium
era la libertad de los elementos actuando pese a la acción de los seres vivos. No
era Dios jugando a los dados y provocando el caos; Medium, el transporte, era los dados de Dios, los lanzase o no.
El descubrimiento, la chispa que incendió la mente analítica de César,
llegó por mera acumulación de secuencias. Día tras día, clase tras clase, de
forma independiente al grupo que le correspondiera iluminar o adormecer, se
repetía una variable protagonizada por un grupo heterogéneo de alumnos, un acto
acostumbrado en cualquier institución escolar del planeta: algunos estudiantes
aparecían cuando ya se había cerrado la puerta del aula. Nunca eran los mismos muchachos
y su número tampoco coincidía. Estos factores, sin duda, motivaron que César no
prestase atención a la repetición de acontecimientos. Hasta que una mañana el
profesor fue a cerrar la puerta tras haber concedido a los rezagados un minuto
de cortesía y, sin saber por qué, cayó en la cuenta de que se encontraba ante
una extraña constante: él aguardaba ese minuto, cerraba la puerta, llegaba
hasta su mesa y en ese preciso instante, nunca antes, escuchaba los pasos
apresurados en los pasillos exteriores. La puerta se abría de sopetón e
indistintamente, según los días y las aulas, aparecía en el umbral un alumno,
en ocasiones dos y, en momentos excepcionales, tres… el factor máximo. Nunca un
número superior, nunca cuatro o cinco o ninguno.
César Ramírez, intrigado y metódico, comenzó a tomar notas y elaboró un
cuadrante simple en el que apuntaba las fechas, el número de alumnos que
acudían con retraso, los segundos que mantenía la puerta abierta y el aumento
de los mismos siguiendo ciclos estacionales: otoño, invierno, primavera. Sin
apenas darse cuenta, lo que inició como un juego pasó al grado de investigación
y, al término del curso, se había convertido en una obsesión. Los meses de
verano de aquel primer año, con su correspondiente descanso lectivo, mutaron en
condena para César pues interrumpían el método científico, lo hacían añicos.
Desconsolado, el profesor se negó a acompañar a su familia durante las
vacaciones en la costa almeriense, un desahogo para el que Elvira había
ahorrado desdeñando las mínimas tentaciones cotidianas. Una vez que se vio a
solas, adquirió lo imprescindible para no tener que salir de su pequeño
despacho y se encerró en él a cal y canto. Su intención era evitar cualquier
tipo de distracción externa.
Cuando su mujer y sus hijos regresaron tras dos quincenas de ausencia,
encontraron a un César de aspecto abandonado pero pletórico, ensimismado con
sus pequeños hallazgos. Elvira ordenó de inmediato un ceremonial higiénico: puso
la casa patas arriba, armó a sus hijos con paños, plumeros y productos de
limpieza y a él lo ingresó de urgencia en el cuarto de aseo.
Esa misma noche, Elvira logró que Carlos y Paulo durmiesen en
casa de sus primos e, intentando recuperar un estado anterior de su propia
vida, sometió a su marido a una terapia de sexo explícito, parlanchín y gritón,
grosero y ardiente; un sexo sin cortapisas, llamando al deseo por su nombre y a
la fantasía por su vergüenza. Cálida y salobre, su piel serpenteo entre los tiempos
del hombre y, cuando él desfalleció, ella le enseñó sus maneras. Extenuada,
satisfecha y divertida por su propia proeza, intentó abrazar a su marido
mientras deslizaba besos, como de puntillas, entre la vellosidad del pecho
masculino. Viendo que él no correspondía a sus mimos y que permanecía quieto, con
la mirada fija en el techo del dormitorio, murmuró un “te quiero” que más que
una afirmación era una súplica.
César intentó mostrarse agradecido y confesó en un susurro:
‹‹Han sido las mejores vacaciones de mi vida››.
Elvira supo, en ese preciso instante, que, entre alguno de aquellos
números y apuntes, escritos de forma compulsiva en cientos de papeles, había
perdido a su marido para siempre.
Antes de que terminase el verano del 2008, César solicitó a Adolfo Petit
─su único amigo y homólogo en la asignatura de matemáticas─ que le echase una
mano en la búsqueda de una interrelación clara entre las variables detectadas. Pasadas
a limpio, en un conjunto de gráficos estadísticos que dejó boquiabierto al
matemático, el profesor de filosofía había recopilado miles de datos y premisas:
había detallado cualquier punto que tuviera que ver con aquella acción de
cerrar la puerta y la consiguiente y repetida reacción de la aparición de “Los discípulos
del último momento” (así había denominado César a los rezagados). Se podía leer
el tiempo de apertura de la puerta, las velocidades de cierre de la misma, las ocasiones
en las que había engrasado bisagras y pestillo… Aparecían apuntes sobre
meteorología, estacionalidad, horarios, trabajos solicitados a los estudiantes,
exámenes programados, autores y, como no podía ser de otro modo, el número de
alumnos que llegaba tarde cada día. César, guiado por su mera intuición,
mantenía que, pese a la teoría principal, en el estudio de aquel comportamiento
reiterativo se daban coordenadas tridimensionales, geometría, componentes
fractales…
Adolfo Petit, siempre escéptico y dotado de un sentido del humor
irritante, escuchó con atención y asombro cuanto le exponía su amigo. Charlaron
durante horas no sólo del ámbito matemático del estudio sino del campo
filosófico. Cuando Adolfo expresó la que en apariencia sería su conclusión
definitiva, se abrieron las puertas a una batalla intelectual que César no supo
contener y que Adolfo, al cabo de los siguientes cursos, se tomó a guasa para
mayor humillación del profesor de filosofía.
‹‹Mira, César ─afirmó el matemático─, la geometría nos rodea. No existe
nada, y esto es un axioma en el que debes creer por encima de todas las cosas,
que no conforme una relación geométrica relacionando puntos de unión idénticos.
Si no encuentras estas formaciones, ni las puedes recrear en tu plano, en tu
dimensión, nada impide que la formación se produzca en el infinito. Todo ello,
aunque nos resulta maravilloso, carece de importancia. No es más que el lienzo
móvil al que mira el científico intentando anticipar respuestas. Como bien
sabes, se dio un tiempo en el que el homo
cientificus ─Adolfo logró sonsacar una sonrisa a su amigo─ investigaba
mayormente para entender y mínimamente para anticipar. Hoy por hoy, ese ciclo
se ha invertido, estamos muy cerca de saberlo todo… al menos todo lo que en realidad
necesitamos saber. Podremos ir más allá en la investigación del universo pero,
te lo aseguro, no encontraremos otra cosa que no sea más universo. ¡Eso sí!
─puntualizó con una euforia impostada─, cuanto más lejos miramos, mayor es
nuestra capacidad de mejorar nuestros pronósticos y más cerca estamos de
convertirnos en los dioses que siempre hemos deseado ser. Sin duda, muy pronto
crearemos vida porque habremos desmontado el caos››.
Adolfo hizo una pausa para comprobar el efecto de sus palabras en su amigo
y, viendo que éste le atendía pero que había perdido el rumbo de su
elucubración, prosiguió:
‹‹Este estudio que estás realizando nunca te conducirá a una conclusión
determinante en el campo científico. En tu terreno puede que remuevas ese
asunto de la causalidad, pero es poco probable que la historia de tu puerta le
interese a nadie ─Adolfo enarcó las cejas y añadió─: salvo que sigas en esa
dirección y termine interesándole a un loquero. Piensa, y con esto te anticipo
lo que ocurrirá, que según aumentes tu estudio e intentes relacionar acciones y
reacciones, mayor será el número de respuestas que contrapongan y saquen a
relucir viejas teorías de sucesos emparejados u otras similares. Al igual que la
geometría, esa discusión es infinita. Demostrar una constante sobre el fenómeno
de tu puerta te exigiría someter ese supuesto a un sinfín de variables… No
terminarías nunca, al menos en esta vida››.
Los consejos de Adolfo Petit cayeron en saco roto. Con el nuevo curso, César
añadió una nueva fase a la investigación. Apoyándose en su prestigio, logró
permisos y subvenciones para instalar un circuito cerrado de televisión en
todos los pasillos del instituto. Una vez conseguida la victoria sobre la
legalidad escolar en lo que tocaba a los derechos de los menores, inició la
nueva fase del experimento. De este modo, sin pretenderlo, fue testigo durante siete
años de la evolución de todos los alumnos del centro en un instante concreto de
su actividad escolar, la media hora posterior a la entrada de los profesores en
sus aulas, cintas y cintas repletas de pasillos vacíos.
César descubrió con asombro que la constante sólo se mantenía en sus
clases. En las del resto del profesorado los resultados no respondían a un
canon de comportamiento. Pero, por el contrario, durante las suyas, ya fueran
de historia de la filosofía o de filosofía moderna, lo mismo daba el tiempo que
el profesor concediera a la espera. Podría haber retrasado el inicio de sus
disertaciones durante horas que el resultado, según creía, terminaría siendo el
mismo: mientras la puerta de la sala se mantuviese abierta, “Los fieles
discípulos del último momento” no entrarían ni añadirían a su retraso la acostumbrada
pantomima de la carrera a la desesperada, ese sprint final desde los aseos donde chicos y chicas apuraban conversaciones,
besos, porros y cigarrillos.
Lejos de desistir y poner fin a su experimento, César se adentraba cada
vez más en él. Se sentía como quien contempla una obra de arte en una
permanente espiral creativa, en un intento de evolución perfeccionista. La
lucha entre el orden y el caos, la causalidad y la costumbre, las teorías de
Aristóteles, Hume, Rusell, Granger… encontraban representación en aquel estudio
sencillo. Gracias a él, César escribió su tercer ensayo pero se negó a que su
editorial lo publicara al considerarlo un prefacio de la verdadera
investigación. Tituló el ensayo “Delectatio est error nostro”, “El placer es
nuestro error”. Sus conclusiones planteaban el campo de lo erróneo ─unido a la
búsqueda y consecución del placer─ como causa y efecto bidireccional del mal en
su concepción más espiritual y abstracta.
Siempre en liza con Adolfo Petit, se lo explicó en un correo electrónico
durante el periodo de las vacaciones navideñas del año 2009:
‹‹Si, de forma invariable, algunos alumnos no entran en clase hasta que
no cierro la puerta, resulta lógico deducir que esos muchachos entran cuando no
tienen más remedio. Buscan evitar, de este modo, una falta y la correspondiente
nota a sus padres. Por lo tanto, no desean aprender sino evitar una sanción.
››Pero, más allá de esta simple observación, fácil de rebatir con otro
supuesto, te añadiré ─mi estimado Adolfo─ que entran en clase en ese instante
de la puerta recién cerrada, y no antes, porque quieren disfrutar de varios
acontecimientos simultáneos: por un lado, en los aseos establecen protocolos de
cortejo en busca de relaciones sexuales, se drogan en un intento de adscribirse
a un clan, y comparten su humor diario como vía de escape, intentando encontrar
en el compañero la aquiescencia que no encuentran en ningún otro grupo social.
Por otro lado, acuden a clase con el fin de esquivar la penalización por su
conducta, de intentar comprender algo de cuanto les expongo y, con este sistema,
obtener al final del año lectivo, gracias a esta resignación, esa nota que les
permita acceder al nuevo curso.
››Puestos a elegir cuál de los dos procesos les satisface más, prefieren
sus reuniones en los aseos ─rodeados de olor a mierda y a meados─ antes que
debatir, instruirse e intentar comprender lo dilucidado por otros. Y esta
conclusión surge por un hecho diferenciador: no intentan entrar hasta que la
puerta comienza a cerrarse. El fiel de la balanza, en el caso de estos alumnos,
siempre se decanta por otorgar más tiempo al placer de las letrinas que al
esfuerzo que requiere el aprendizaje.
››Te lo aseguro, Adolfo, si yo no cerrara la puerta, esos alumnos nunca intentarían
pasar a mis clases. Preferirían consagrar su vida a la experimentación
sensorial antes que a la necesidad intelectual que precisan para evolucionar,
para mejorar sus opciones, para pensar mejor y evitar un alto porcentaje de los
infinitos errores que pueden llegar a cometer a lo largo de sus vidas.
››Para desgracia nuestra, ese placer que los convierte en seres
egoístas, incapaces de participar en equipos intelectuales con igualdad de
condiciones, no sólo derivará en sus propios errores sino que multiplicará, de
forma exponencial, la cadena de acontecimientos que dará al traste con la raza
humana. No exagero. Debido a las series de comportamiento causal ─más allá de
la cuasi perfecta formulación matemática─, los seres vivos hábiles estamos
condenados a cometer errores sin cesar. Apenas conseguimos discernir cuándo
nuestras operaciones han dado un acierto como resultado. Y es que tan sólo
disponemos de dos valores morales para graduar la calidad de aquello que
consideramos acertado: el bien y el mal que proyectan nuestras acciones.
››Te pondré un ejemplo reconocible: si buscando la paz en un país
cualquiera, lo invado sin atender en mi plan a las múltiples variables que
provocará mi acción, a buen seguro todas ellas se convertirán en errores. Éstos,
al mismo tiempo, degenerarán en males inconcebibles eliminando nuestra
capacidad de anticiparnos a sus efectos y llegar a la consecución de un
acierto. Mi acto invasor, cuya intención quizá fuera acertada, unida a mi falta de
prevención de los errores posibles, culminará en una espiral descendente, en
una espiral maligna. Por el contrario, si estudio y planifico mi acción de
forma exhaustiva antes de llevarla a cabo, aumentaré las probabilidades de no
cometer errores, me acercaré a la perfección del acierto. Al sopesar los pros y
los contras, lo más probable es que desista de llevarla a término y la espiral
de sucesos será ascendente, tenderá hacia el bien y concluiré que mis
decisiones y actos se encuentran y viajan por la senda acertada››.
Su amigo le contestó con un escueto “…o no…”
Seis años más tarde, después de haber escrito aquel correo, el ensayo definitivo,
Medium, estaba a un punto de concluir
con éxito. Pero el experimento y su progresión se lo impedían. Adolfo y sus
estratagemas matemáticas tenían mucha culpa de que esto fuera así:
‹‹César ─le comentó Adolfo semanas atrás─ para demostrar cuanto dices,
ya que consideras que tú eres la causa de este comportamiento al abrir y cerrar
la puerta y, también, que eres parte del efecto que provocarán esos alumnos en
el resto de la humanidad; debes cambiar de entorno. Debes abandonar el centro y
poner en pie el experimento en un lugar lo más distante que te sea posible o,
al menos, en un lugar donde no mantengas ninguna conexión con el nuevo entorno.
Debes iniciar el experimento desde el principio, en ese lugar ajeno, e ir
ampliando los márgenes temporales de apertura y cierre de la puerta hasta
llegar a esa misma media hora que mantienes aquí. Sólo de este modo lograrás
que yo comience a claudicar con tu teoría”.
César Ramírez no tuvo más remedio que reconocer que Adolfo tenía razón y
solicitó, sin pensárselo, el cambio de centro que le llevó de Madrid a León y
al abandono de sus lazos emocionales y afectivos.
La tarde anterior al inicio de las clases, César escribió otro correo
electrónico al matemático. En él, de forma críptica, se reafirmó en sus teorías
y razonamientos:
‹‹Estimado Adolfo:
››Tenías razón, resulta inútil proseguir con el experimento. Doy por
hecho que, si dedicase otros ocho años a este estudio, al finalizar ese periodo
volverías a exigirme que añadiese una nueva variable espacio temporal. Conociendo
tu escepticismo, seguiríamos así de manera indefinida. Con todo, he llegado a otra
conclusión que me ratifica en mi teoría sobre Medium, sobre el transporte necesario entre causa y efecto, esa
llave que guiará a los científicos a desmontar el caos:
››Si lo piensas, mi querida puerta siempre ha intermediado entre el
campo de la causa y el campo del efecto. La causa estaba en el aula, el efecto
en el pasillo. En medio estaba la puerta abriéndose y cerrándose. Podrías
argumentar que la puerta en sí, y no yo, fue desde un principio la causa de
este comportamiento en lugar de darme a mí ese honor. Pero esa tesis no se
sostendría puesto que, como sabemos, estos acontecimientos reiterados no se han
producido (lo hemos comprobado durante años de grabaciones) con ningún otro
miembro del profesorado. Sólo sucedían estando yo en el interior de cualquier
aula, con independencia del modelo de puerta, de su tamaño y hasta de su madera
y construcción.
››Si me aceptas este hecho como premisa válida, llegarás a la conclusión
de que sólo queda una prueba empírica que certifique mi teoría: debo eliminar
la puerta y comprobar de esta manera si el viaje desde la causa hacia el efecto
se interrumpe. Si fuera así, si al hacerlo se paralizara el proceso, Medium, mi teoría, mi concepto, quedaría
demostrada y esto pondría en solfa todo el conocimiento científico de la
humanidad, desde la totalidad de la combinatoria química hasta el conjunto de
la formulación física. Piensa que entre todas las acciones y reacciones que
admitimos como certezas absolutas ─vengan emparejadas o no─ existiría un tercer
concepto que podría interrumpir ese transcurso aunque no lo haya hecho desde el
génesis universal hasta hoy.
››Mañana comienzo las clases y proseguiré con el experimento. Si el
fenómeno se repitiera no esperaré más. Pasado mañana quitaré la puerta.
››Ya te contaré››.
César pulsó el botón de enviar y pasó el resto de la tarde sumido en una
especie de letargo ancestral. A las ocho de la tarde, cuando el sol comenzó a
ponerse, se decidió a recoger todos sus apuntes y gráficos. Hecho esto, limpió
su nueva vivienda sin dejar un rincón por repasar. Cenó a las once de la noche
y, sintiéndose agotado y vacío, se acostó tras asegurarse de que el despertador
estaba activado para sonar a la hora necesaria. Durmió del tirón,
profundamente, y, al despertar, fue incapaz de recordar sueño alguno.
A las ocho y media de la mañana entraba en el instituto. Contradiciendo
su habitual dejadez estética, se había vestido con cierta elegancia, se había
peinado y se había afeitado de manera escrupulosa. Al verlo caminar por los
pasillos se le notaba lleno de energía. Alterando otra de sus costumbres, al
pasar por la tutoría saludó a sus compañeros con jovialidad. Introdujo en su
cajonera un par de revistas y se dirigió al aula que le correspondía aquella
mañana. Entró en la sala vacía y la recorrió con la mirada. Sintió que le
invadía un aura de plenitud, de euforia. Los alumnos comenzaron a hacer su
aparición y los pupitres se fueron llenando de forma paulatina. A las nueve de
la mañana sonó estridente el timbre que anunciaba el inicio de las clases. César
miró su reloj de pulsera y comprobó que la sincronía con el reloj del centro
era exacta. Mientras el segundero iniciaba su viaje hacia el minuto de
cortesía, se situó junto a la puerta. Cuando la manecilla indicó que habían
transcurrido sesenta segundos exactos, la cerró. Se dirigió entonces a su mesa
y apuntó en un cuadrante el lapso temporal. Dejó en blanco la casilla donde
debía anotar la reacción tantas veces repetida. Sacó los listados de alumnos de
su cartera de mano y fue entonces cuando escuchó las carreras apresuradas en el
exterior.
César anotó en la casilla vacía de su cuadrante: “TENGO RAZÓN” y
entonces se abrió la puerta con brusquedad. El sonido del golpe de la madera contra
la pared del aula se confundió con la detonación. El obstinado profesor,
ensordecido, creyó que ambos sonidos correspondían a la misma acción. Miró hacia la entrada, hacia su puerta, aún dispuesto a anotar el número de alumnos que habían
llegado con retraso.
Frente a César, ante la mirada horrorizada de sus nuevos y desconocidos
alumnos, se desarrollaba un hecho incomprensible. Un muchacho, un crío
de unos catorce años, lloraba sin consuelo en el umbral del aula, y en sus
manos, aferrada con fuerza, aún humeante, sostenía una escopeta enorme,
probablemente de caza.
Intentando mantenerse erguido, sin apartar la mirada de su asesino, como
si de un duelo se tratara, el profesor decano de filosofía murmuró:
‹‹Medium…››.